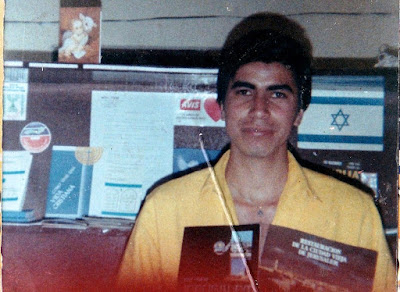JUAN
ORTIZ
Y LA
HIJA DEL CACIQUE
(Condensado de “The Everglades”)
Por
Marjory Stoneman Douglas
Cuando,
el día tres de
junio de 1539, Hernando de Soto tomó posesión de la estrecha faja
arenosa que se extendía al este de la región pantanosa de los Everglades
Un
indio le hizo saber que muy al interior había un cautivo cristiano que era español
y conocedor del país. De Soto, ávido de informes directos sobre aquella tierra
selvática y codicioso de sus posibles riquezas, despacho inmediatamente una
expedición que no tardó en regresar con un hombre bronceado, desnudo y tatuado
como un salvaje, que tenía porte y
aspecto de indio.
Al principio el hombre no
acertaba a recordar su propia lengua nativa, pero poco a poco fue haciendo
memoria y contó la asombrosa aventura de su vida. Se llamaba Juan Ortiz y era
nacido y criado en Sevilla. Hidalgo pero pobre, había venido al Nuevo Mundo en
busca de fortuna, formando parte de la expedición de Pánfilo de Narváez a la
Florida en 1528.
Pero
cuando Narváez y trescientos hombres que lo acompañaban no regresaron de un
viaje de exploración que habían emprendido hacía el norte, Ortiz y otros
sobrevivientes embarcaron para la habana. Poco después, sin embargo, unos
veinticinco españoles, entre los cuales
se contaba Ortiz, volvieron a la Florida para reanudar la expedición.
Al
llegar a la playa donde Narváez había desembarcado, sólo se ofrecieron a sus
miradas unas cuantas chozas con techo de paja y dos o tres indios en inmóvil
expectativa. Algo más vieron, sin
embargo; algo que pudiera haber dejado un
blanco__ una caña clavada en la arena y cuya punta hendida sostenía lo
que en apariencia era una carta.
Juan
Ortiz, pletórico de vida, valor y entusiasmo, bien parecido y seguro de su
estrella, no quiso esperar a que todos desembarcaran para apoderarse de aquella carta. Solo
permitió que le acompañase otro hombre en el bote de remos. Sus compañeros
intentaron disuadirle recordándole la conocida ferocidad de aquellas gentes de
la Florida. Pero nada detuvo a Juan
Ortiz.
Remó
hasta dejar el bote en la arena, y saltando a la playa corrió alborozado hacía
la carta, con una sonrisa de satisfacción por estar pisando la tierra de aquel
mundo nuevo. Pero no tardó en verse detenido por una muchedumbre de hombres
altos, oscuros y tatuados , que lo agarraron con brazos tan duros y fuertes
como ramas de árboles. Oyó golpes y vio como el otro español conseguía
desasirse para caer a los pocos pasos muertos a palos. El barco de vela en que
había llegado la expedición ponía a toda prisa proa al mar.
Juan
Ortiz fue llevado a una aldea donde una multitud de gentes de piel oscura y
pintarrajeada empezó a surgir de las casas sostenidas en pilotes sobre los
estrechos canales. Corrieron tras él lanzando
Gritos
hostiles, hasta que llegaron a una especie de plaza cortadas en la maleza,
donde varios hombres sentados en troncos rodeaban al gran jefe bronceado. El
jefe, que estaba cubierto de tatuajes y cuyo rostro parecía tallado magníficamente
en un trozo de madera curtida a la intemperie, permaneció inmóvil mientras
llevaban al cautivo a su presencia.
El
joven español miró lentamente en derredor, un tanto aminorada la fiereza de sus
ojos por la actitud extraña y amenazadora de las gentes; a ambos lados tenía
grupos de hombres adustos y silenciosos; detrás atisbaban murmurando las
mujeres_-viejas de caras amarillentas y marchitas, hermosas madres con sus
hijos en brazos, doncellas gentiles de
piel suave y grandes ojos tímidos. La multitud estaba ahora inmóvil y
silenciosa, atenta a la deliberación del consejo, una serie alternada de
murmullos y silencios. El calor era asfixiante y el sol deslumbrador; la piel
de Juan Ortiz ardía bajo la gruesa ropa de España y un sudor frío le corría por
la espalda. Oía el zumbido de las moscas
En el denso silencio. De pronto vio que el jefe ponía fin a la sesión con un simple
movimiento de la mano.
Ortiz
pasó la noche amarrado en una choza y al amanecer vinieron unos hombres que lo
condujeron por la arena pisoteada hasta un lugar donde había clavados en el
suelo sobre viejas cenizas unos postes
bajos. Mientras la bronceada muchedumbre lo contemplaba, le arrancaron la ropa
hasta dejarlo desnudo, con el blanco cuerpo luciendo extrañamente al sol. Lo
extendieron sobre una especie de parrilla hecha con leños a la cual lo ataron
con correas, imposibilitado todo movimiento. Aplicaron un palo encendido y Juan Ortiz oyó el
chisporroteo de la leña que tenía debajo, sintió taladrante dolor de quemaduras
en la espalda, y lanzó un grito angustioso, grito de protesta que le arrancaba
aquella muerte espantosa__! Madre de Dios¡
Pero
de pronto empezaron a separar los ardientes leños y alguien cortó las
ligaduras de cuero que le inmovilizaban pies y manos. Lo pusieron rudamente en pie y avanzó a
empellones, vacilante, cegado por el sol y la angustia, hasta llegarse de nuevo ante los hombres del
consejo. Vio vagamente a una de las muchachas que le habían parecido gentiles,
en pie ante los jueces, hablándoles animadamente. Era bronceada y dulce, iba
desnuda de cintura arriba y la falda de hierba le llegaba a las bien formadas
rodillas. Pendían de su cuello brillantes adornos y hacía un gracioso
movimiento al echar hacía atrás la larga cabellera negra.
Luego
el jefe levantó la cabeza para mirar al cautivo, _ así como éste último recordaba haber visto a los negreros
españoles mirar al indio que les ofrecían en venta.._ A una señal de
asentimiento que hizo el jefe, los hombres se llevaron a Juan Ortiz,
atormentado por el dolor de sus quemaduras pero sabedor de que no iba a morir,
de que la muchacha le había salvado la vida. Más adelante sabría que tanto ella
como otras mujeres habrían creído que
era demasiado joven y hermoso para perecer, y que la muchacha había convencido
a su padre, el jefe Ucita, de que él y la tribu podían enorgullecerse de tener
un cautivo blanco.
Algunas
mujeres de edad cuidaron de él en una de las chozas con techo de
hojas_-poniéndole emplastos en la espalda y llevándole agua y comida_
Hasta que Juan Ortiz volvió a tenerse en
pie, lleno de ánimo y esperanza, agradecido de poder respirar el aire puro a
plenos pulmones. Aprendió a saborear la
comida india, a no usar otra ropa que un taparrabo, y se le bronceó el cuerpo
por la constante exposición al sol.
Aprendió palabras indias y las artes de pescar con arpón y red ; trabajó
con las mujeres haciendo vasijas, raspando pieles, cortando leña y
transportando agua constantemente. La muchacha que lo había salvado le dirigía
dulces miradas y tal vez se deslizase alguna noche en su cabaña para consolarlo
amorosamente, lo cual no se consideraba impropio que hiciesen las muchachas
indias antes del matrimonio.
Pero
al cabo de algún tiempo no bastó que ayudase a las mujeres en sus tareas. Juan
Ortiz fue conducido cierto día lejos de la la aldea a un lugar situado en el
corazón de la selva donde había troncos apilados en tosca imitación de túmulos.
Era allí donde aquellas gentes exponían
a sus muertos. Bajo una pila reciente de troncos pequeños yacía el
cadáver de un niño, hijo de uno de los jefes. El cuerpecillo había de ser
guardado durante cuatro días con sus noches contra las bestias feroces.
Juan
Ortiz debía cuidar de la hoguera encendida al pie del túmulo, sentose junto al
fuego, pensando en la casa de su padre y
en las animadas calles de Sevilla. Arriba entre los árboles, oyó chillidos trémulos y voces que ululaban. Poco
a poco, sin darse cuenta, se fue quedando dormido.
Al
despertar oyó algo que se arrastraba
furtivamente entre la maleza. Más allá de los rescoldos de la hoguera unos ojos
verdes lo miraron y desaparecieron.
Con
el corazón palpitante corrió en aquella dirección y arrojó su lanza entre los
arbustos. Luego escuchó atentamente, pero no volvió a oír nada. La oscuridad se
hizo más densa en derredor suyo se
volvió a cuidar el fuego, encomendándose al cielo A la primera claridad del día
fue a examinar la pequeña pila de troncos y vió que estaban separados como por
una fuerte garra. ¡El cuerpo del niño había desaparecido¡ El relente matinal no estaba más frio que la
piel de Juan Ortiz. Aquello suponía
su condena a muerte.No tardaron en llegar los hombres de la tribu y, entre
ellos, el padre del niño, que le lanzó una mirada de odio. Las viejas cicatrices
de la espalda le dolían cuando les explicó lo ocurrido. Algunos hombres
corrieron hacia donde les indicó mientras otros empezaron a amarrarle las
muñecas. En esto sonó un grito. Los que habían corrido volvían triunfantes
trayendo en alto el cuerpo del niño y
arrastrando un enorme lobo que tenía clavada en la garganta la lanza
De
Juan Ortiz. Este pensó que nunca había asestado una lanzada con tanta fortuna.
Los
tres años que siguieron a aquel suceso fueron bastante buenos para Juan Ortiz, pues gozó de la protección del
jefe Ucita e hizo la vida que correspondía a un guerrero indio, sujetándose la
larga cabellera con flechas, afeitándose la barba con afiladas conchas de
mariscos y hasta dejándose tatuar y ser
iniciado en un clan.
Los indios
respetaban a todo el que supiese mostrar su hombría entre ellos, y el ex
cautivo tomó parte en las fiestas de la tribu, corriendo y riendo en torno a la
hoguera con sus nuevos iguales.
Entonces
sobrevino por el noroeste un ataque incontenible de otro jefe indio, llamado Mococo que incendió el
poblado de Ucita y algunas de sus gentes se escaparon al sur.
Ucita
creyó a pie juntillas lo que el sacerdote de la tribu le dijo en secreto: su
desgracia y la de los suyos era debida al hombre blanco.
Aquella
noche, cuando Juan Ortiz dormía, la muchacha que lo había salvado, la hija del
jefe, se deslizó en la choza y le susurró al oído que su padre tenía la
intención de hacerlo matar en las ceremonias de expiación del siguiente día,
para que cambiase la suerte de su pueblo.
La
joven le aconsejo que se levantase inmediatamente y corriera a presentarse al
victorioso Mococo. Se ha dicho por algunos que la joven huyó con Ortiz a pesar
de estar prometida en matrimonio a un
joven jefe. Pero la leyenda original dice que solamente fue en su compañía
hasta medio camino para enseñarle el sendero que había de seguir.
Ortiz
llegó por la mañana a un río donde estaban pescando dos de los hombres de
Mococo, cuando les dirigió la palabra, echaron a correr dando la voz de alarma
a los guerreros que le hubieran dado muerte si alguien no hubiese comprendido
sus gritos en demandes de auxilio. A poco se presentó el mismo Mococo, curioso
por ver al cristiano que venía a el del campo enemigo. Recibiolo con
generosidad. Ortiz prometió servir lealmente al gran jefe y éste , en cambio,
le dio palabra de que , si llegaba a la costa algún navío con cristianos,
quedaría en libertad de irse con ellos.
Así
fue como un mensajero
indio pudo hablar a de Soto del cautivo español, y como Mococo, fiel
a su palabra, permitió a Ortiz unirse a sus compatriotas. También fue así como esta dramática
historia de Juan Ortiz y su salvación por la hija de un jefe indio fue incluida
en la clara y auténtica historia de la expedición de De Soto por un caballero
portugués, vecino de la ciudad de Elvas, que la oyó al mismo Juan Ortiz, y la
escribió y publicó en Portugal el año de 1557.
La
narración del caballero de Elvas fue traducida al inglés y publicada en Londres
a principios del siglo diecisiete. Poco después el capitán John Smith publicó
la historia de su romántica salvación por Pocahontas en la segunda versión de sus
aventuras de 1607